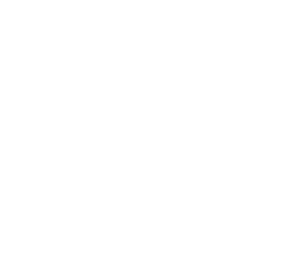Transcurridos 107 años de publicada la primera edición de Ultimas Familias y Costumbres Araucanas esta segunda reedición, que configura un nuevo título y por vez primera restituye autorías colectivas mapuche, se configura como otro hito dentro del circuito de rescate y reapropiación -esta vez por parte de una nueva generación de editores y traductores mapuche contemporáneos- de los contenidos más relevantes y trascendentes, particularmente para las actuales generaciones mapuche, de este libro originalmente atribuido en autoría exclusiva a la abundante producción bibliográfica de Tomás Guevara Silva.
Prolífico autor, “especialista” en diversos aspectos de la cultura y sociedad mapuche de fines del siglo XIX y principios del XX, este autor nacido en la ciudad de Curicó, escribió toda su amplia obra durante su estadía tanto en Angol como en Temuko, lugares donde ejerció la docencia y la dirección de los respectivos Liceos de Hombres, además de desempeñar cargos políticos como el de Gobernador del Departamento de Mariluan e Intendente interino de Malleko, destinaciones que en su tiempo le posibilitaron tomar contacto con diversos actores y familias mapuche de una época marcada por la derrota político militar y en la que se configuró la expoliación del grueso del territorio histórico mapuche y junto con ello, el núcleo de las demandas sociopolíticas indígenas.
Relegada injustamente al olvido durante todo el siglo XX este texto, especialmente el capítulo de las genealogías mapuche, que la obra que presentamos reversiona y enriquece, constituyó al decir de un especialista en el tema:
“Un documento bastante único en la historia de la etnología americana: [pues] reúne una serie de testimonios en mapudungun y castellano de sobre 35 familias principales (…) de la Araucanía escritos y relatados por los descendientes directos de esas familias del siglo XIX”. (Pavez, J.2015: 319-20).
La publicación original de Ultimas Familias i Costumbres Araucanas, fue parte del proyecto “civilizatorio”, que merced al aparato ideológico que portaba Tomás Guevara que como buen hijo de su tiempo y del lugar de poder que ostentaba en la sociedad regional, desplegaba en cada uno de sus escritos e intervenciones públicas. Tal enfoque se manifiesta explícitamente en el propio título original de este libro, a todas luces un abierto homenaje a las posturas racistas y “ultimistas” con que la intelectualidad de la época abordaba sus investigaciones etnográficas con sociedades indígenas, consideradas por ellos en irremediable peligro de extinción (“un estudio de tal naturaleza, que presenta las ideas arraigadas en un pueblo inferior i las que son transitorias i mudables”, 1913:5), afirma Guevara en la “Advertencia” contenida en las primeras páginas de la edición de 1913.
Se enuncia allí evidentemente el propósito último de las investigaciones guevarianas y en general de prácticamente todos los investigadores de temas indígenas de su tiempo, para quienes sus indagaciones etnográficas eran un testimonio, una evidencia que a futuro daría cuenta del irremediable proceso civilizatorio indígena, frente al cual sobrevivirán tan sólo los sujetos adecuadamente asimilados.
De esta forma, conscientes de lo prescindible de los planteamientos esgrimidos por este autor, pero a su vez también del inestimable aporte al conocimiento de la historia mapuche pre incorporación que encerraban los testimonios de los linajes mapuche de distintos territorios, recopilados en mapuzugun por los “ayudantes” de Guevara, contenidos en el capítulo que por segunda vez se reedita, es que en el año 2002 el Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen, en coedición con CoLibris Ediciones, emprendieron la tarea de publicar: “el mismo y a la vez un diferente libro”:
“…por vez primera … la primera parte –titulada “Historias de familias”– de una obra publicada primero por partes en los Anales de la Universidad de Chile en 1912 y el año siguiente en formato libro, con el título de Las Últimas familias y costumbres araucanas y con Tomás Guevara Silva (1865-1935) como exclusivo autor (…) Lo que tenemos en las manos ahora es entonces la primera parte de Las Últimas familias, la cual se publica con el título en mapudungun de Kiñe mufü trokiñche ñi piel, pero conservando su nombre original de Historias de familias como subtítulo castellano. Y esta vez con el nombre de Manuel Mañkelef González como legítimo coautor”. (Ankañ, J. 2002:7- 8).
La publicación de aquella primera reedición de “Ultimas Familias”, fue uno de los componentes sobre los que se creó el CEDM Liwen en la ciudad de Temuko en el año 1989. En un momento histórico particular para la historia mapuche y también a nivel país, esta entidad comenzó el desarrollo de un trabajo de investigación además de la creación de un archivo y biblioteca centrada en una serie de temáticas trascendentes para el mundo mapuche. Todo ello en un contexto en el que se estaba configurando un nuevo ciclo en la política pública dirigida hacia la población indígena, configurándose a su vez nuevos liderazgos, discursos y estrategias de interacción con el Estado. El grupo de profesionales mapuche que conformó esta institución, se propuso generar investigación propia en diversas materias, entre ellas la historia mapuche del periodo pre ocupación, especialmente el siglo XIX y también contemporánea. Dentro de este afán, los trascendentales aportes contenidos en el libro que comentamos, el que al igual que varios otros títulos hasta ese entonces se encontraban en el olvido; deliberadamente archivados, extraviados o carentes de difusión.
Entonces, la intención de reeditar Ultimas Familias siempre estuvo enfocada a resaltar la evidente potencialidad que el capítulo de las Familias mapuche encerraba para los procesos de reactivación de la memoria colectiva mapuche contemporánea, pues mucho más allá de la usual rememoración del panteón de héroes ercillanos del siglo XVI, que hasta hoy abunda en los discursos públicos de los liderazgos mapuche, los relatos aquí compilados conectaban directamente a través de las fuente primaria del ngütram tradicional mapuche, con las y los protagonistas directos de la cotidianeidad autónoma mapuche de la etapa inmediatamente anterior a la ocupación, algunos de estos como el caso de Magin Wenu, su hijo Külapang, entre otras y otros personajes claves e imprescindibles de relevar y conocer para las actuales generaciones mapuche.
Es así, por ejemplo, que en las páginas y relatos contenidos en este libro podemos apreciar el recuento de las formas de constitución y ocupación del espacio por parte de las familias extensas; las alianzas parentales y la obtención del poder político desde lo micro a lo macro, traiciones y reacomodos políticos incluidos el violento memorial de la ocupación militar rememorado a la luz de la expoliación masiva que experimentaron en carne propia las y los protagonistas registrados por los “ayudantes” coautores mapuche de esta monumental obra.
Transcurrieron 14 años antes que esta intención fructificara, ahora en el formato de una coedición entre Liwen y CoLibris. La decisión editorial y política de publicar tan sólo el capítulo referido, titulado esta vez como: Kiñe mufü trokiñche ñi piel. Historias de familias. Siglo XIX, se hizo agregando el dato de la coautoría, adjudicada a Manuel Mañkelef. Tal empresa tuvo por sustento principal el que esos relatos en formato bilingüe, diagramados en doble columna (Menard, A. 2006), esta vez revisados y adaptados al denominado grafemario mapuche unificado (tarea encomendada al recordado profesor Manuel Manquepi Cayul), posibilitarían las actuales generaciones mapuche como primer destinatario, el conocimiento en clave propia de esa memoria olvidada o tergiversada.
“La reedición de esta obra, asumida desde lo que somos y representamos quienes la hacemos (…) se hace en un momento histórico particularmente complejo para nuestra causa y condición (…) la fulgurante actualidad de las innumerables reivindicaciones territoriales, a ambos lados de la cordillera de los Andes, parecieran querer hacer volver algo de la expresividad plena de evidencia y reclamo contenidos en las palabras atesoradas en las páginas que vienen” (Ankañ, J. 2002:25).
La coautoría de esta edición, atribuida en exclusiva a la figura del intelectual y político mapuche Manuel Mañkelef, si bien significó un enorme giro para la validación del conocimiento mapuche contemporáneo, en gran medida obedeció al indudable influjo asociado a quien ha sido considerado como el primer intelectual mapuche contemporáneo. De igual forma ayudó a esto la consideración de la paradigmática y compleja relación cultivada entre Guevara y Mañkelef, que mutó desde el eje profesor/alumno a la de rivales en la forma de abordar el control de los saberes propios mediatizados por la escritura. La deriva de esta señera relación, corrió prácticamente en paralelo a la publicación de la primera edición de este libro. En efecto, el también político y parlamentario mapuche electo en dos periodos (1926 -1932) publicó en los Anales de la Universidad de Chile su primera obra, Comentarios del Pueblo Araucano, antes que Las últimas familias de Guevara.
De esta primera reedición (2002) corregida y adaptada de Las últimas familias, CEDM Liwen/CoLibris imprimieron más de 3.000 libros, hoy prácticamente agotados. Estos textos tuvieron por destino preferencial a integrantes de comunidades y asociaciones mapuche, muchas y muchos de los cuales leyeron con particular interés esas historias, encontrando muchas veces en esas páginas antecedentes directos de sus propias familias; las respectivas vicisitudes y derroteros de sus memorias contemporáneas. En suma, una puerta de entrada a la historia negada.
La publicación de aquella versión, no obstante su difusión en distintos círculos interesados en la historia y cultura indígena y sobre todo, como hemos dicho, al interior de la propia sociedad mapuche, curiosamente ha pasado bastante desapercibida hasta ahora por distintos investigadores y especialistas en temas étnicos, quienes siguen citando como fuente para sus estudios a la edición de 1913 de Guevara, pese a que esta nunca fue reeditada, siendo accesible sólo en formato digital.
Se ha dado el caso incluso que, en un mismo texto compilatorio, aparezcan tres distintos tipos de alusión a ambos textos. Por ejemplo, en la reedición realizada en 2019 de Escucha Wingka, (2006), esta vez titulada: ¡Allkütunge wingka!¡Ka kiñechi! Ensayos sobre historias mapuche, editado este 2019 por la Comunidad de Historia Mapuche, por una parte, se cita indistintamente como fuente la edición de Guevara de 1913 y la de CEDM Liwen/CoLibris de 2002, además de citar como epígrafe un párrafo de la columna de mapuzugun de 2002, pero sin incluirlo en la bibliografía (ver 2019: 188; 2019:267; 2019:271).
Destaca aquí de modo particular, un reciente y minucioso estudio realizado por los académicos Armando Luza y Mario Samaniego (2019: 167-195), quienes abordan un completo análisis del texto de 1913, utilizando como referente un artículo de Jorge Pavez de 2003, el que a su vez establece su examen a partir de la reedición de CEDM Liwen/CoLibris de 2002, texto el cual estos autores extrañamente no mencionan. De esta forma, estos autores ven las posibilidades/negaciones que otorga la traducción al castellano desde un idioma indígena, concluyendo que:
“En última instancia, es la traducción la que ha asegurado la supervivencia de este texto compuesto hace más de cien años y la que establece la promesa de reivindicación del mapuche mediante la reinterpretación del texto fuente. En la traducción tiene lugar una verdadera lucha por la palabra que, como hemos visto, recorre la obra en toda escala y se refleja tanto en el discurso de la época como en el texto mismo”. (Luza, A; Samaniego, M.2019:192).
La reedición CEDM Liwen/CoLibris, derivó en que, en el año 2003, el académico e investigador Jorge Pavez Ojeda publicara un completo estudio (a su vez, reeditado y ampliado en 2015) que toma como base esa reedición, permitiendo profundizar y a la vez ampliar el horizonte de interpretación y alcances y sus múltiples derivaciones. Pavez consideró allí a la reedición de 2002 como “un acontecimiento editorial y una desclasificación que no debieran pasar desapercibidos”. De esta forma, Pavez explicita las anchas posibilidades de interpretación que visualiza a contar de la reedición de CEDM Liwen/CoLibris:
“La historia de las historias de familias mapuches permite plantear los problemas relacionados con la producción de los textos etnográficos en situación colonial y la revisión crítica de las condiciones de producción de esta literatura. Además de afirmar la estrecha vinculación entre esta operación historiográfica y el proceso de sumisión y reducción del pueblo mapuche por el estado colonial”. (Pavez, J. 2003: 7-8).
El análisis de Pavez, en efecto tensiona y deja de manifiesto algunos puntos no suficientemente abordados en la reedición de 2002. Su acuciosa indagación permitió entonces desentrañar diferentes aspectos de la “operación historiográfica” emprendida no sólo para para la edición de 1913, sino que para el conjunto de la obra guevariana. En dicha empresa tuvo un papel destacado un grupo de alumnos y colaboradores mapuche contactados en distintos momentos de la estadía del profesor en Araucanía. Este grupo mapuche desempeño tareas de investigación, entrevistas, transcripción, traducción y edición de los relatos recogidos en mapuzugun, de los cuales Guevara se sirvió durante toda su carrera de escritor de obras basadas en la cultura mapuche (15 años).
Pavez demostró que la coautoría de los textos mapuche que se adjudicó Guevara -entre ellos el de las Familias– no es sólo atribuible a la figura de Mañkelef, sino que a lo que Pavez denomina “gabinete etnológico u oficina etnográfica” que estaba compuesto por esos alumnos y colaboradores mapuche que le proporcionaron las redes de contacto y la posibilidad de generar una importante masa documental de textos en mapuzugun.
Se clasifica así a estos colaboradores mapuche, en dos grandes categorías, asumiendo de entrada que todos son coautores de la recopilación: los autores/escritores y los autores/narradores. En la primera categoría destaca la figura paradigmática de Lorenzo Kolümañ, a quien Guevara conoce en Angol cuando este se desempañaba como traductor en el Juzgado local. La historia de Kolümañ, que es narrada por él mismo en el texto original, es intensa y refleja muy bien ciertos aspectos claves de la historia mapuche al momento de ser incorporada al Estado chileno. Es así que después de haber aprendido a leer y escribir en la misión franciscana de Angol y tras haber sido tomado como rehén por el propio Cornelio Saavedra, quien lo hace estudiar en la Escuela Normal de Preceptores de Santiago, se enrola como sargento en la Guerra del Pacífico para luego volver por escalas a su tierra natal en Purén (Ancan, J. 2014).
Por su parte, Ramón Lienan, conoce a Guevara siendo alumno del Liceo de Temuko. Es hijo de Wirio Lienan que participó de la última rebelión mapuche, en noviembre de 1881. Otro autor escritor es Kolikeo Kidel, oriudo de Truf Truf, también conoce a Guevara como alumno del Liceo de Temuko. Vicente Kollio Paillao, colabora con Guevara en su calidad de profesor de la escuela de los frailes capuchinos de Temuko. Felipe Reyes, quien había aprendido a leer y escribir con los capuchinos, a quien Guevara contacta siendo portero de la Oficina de Mensuración de Tierras en Temuko. Otro autor/narrador es José Segundo Painemal, también alumno de Guevara en el Liceo de Temuko.
Por último, Manuel Mañkelef, el más afamado de los colaboradores de Guevara, le conoció siendo alumno y luego de hacerse normalista, se transforma en su colega en el Liceo de Temuko. Efectivamente es el revisor de todos los textos y quien luego de comenzar a escribir y publicar sus propios trabajos y transformarse además en un político mapuche, es quien confronta a su mentor.
Por su parte, la categoría autores /narradores que desarrolla Pavez para la Historia de Familias, la componen el grupo de longko y familiares de estos que, como rasgo en común, no hablaban castellano, por lo que sus relatos fueron transcritos y editados por los colaboradores mapuche de Guevara en distintos momentos, desde fines del siglo XIX y principios del XX. Para contactar a estas personas, el rector utilizó sus redes de contacto derivadas de sus alumnos producto del lugar de poder que este administraba. En el texto, forman parte de esta categoría los relatos del longko Juan Kallfükura de Perkenko y el trascendental relato de Juana Malen, una de las esposas de Külapang.
Otros relatos dentro de esta categoría son los de Juan Lipay de Weleweiko, el de Pedro “taita” Kayupi de Kollümko, quien había participado del alzamiento de 1881; también el de Agustín Kolima quien registró el relato de su familia de Purén. Este Kolima fue el padre de uno de los primeros dirigentes de la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, la primera organización mapuche contemporánea (fundada en 1910), de la cual Guevara fue presidente honorario y Mañkelef presidente efectivo.
El testimonio del longko Juan de Dios Pichi Nekulmañ de Boroa, a quien seguramente Guevara contactó en su calidad de primer presidente de la Sociedad Caupolicán, Antonio Painemal y Domingo Paynefilu quienes narran la historia de los Koñuepang y de las familias de Makewe el segundo, pertenecen a este grupo. Agustín Montero de Truf es otro importante narrador, quien proporciona antecedentes sobre la forma de ejercer justicia en tiempos antiguos. Finalmente participan de los relatos, los longko Ambrosio Paillalef de Pitrufquén y Jerónimo Melillan de Tromen, ambos participes de la misión anglicana de Makewe.
Hecho este recuento, queda flotando en el aire una pregunta de difícil resolución; esto es aquilatar el innegable poder sobre el texto que tiene el editor final de los textos, el que controla el espesor de las escrituras, dirime lo que se va a publicar y lo que al contrario, se oculta. Editor que establece las citas; las tipografías, en definitiva, el devenir de las letras. Para este caso, lo que efectivamente se transcribió y editó de los ngütram escuchados y transcritos por los autores escritores (“ayudantes” para Guevara); lo que se publicó y lo que quedó fuera de la tipografía; también lo que se tradujo y de qué forma. Queda inscrito como una posibilidad que probablemente nunca dimensionaremos del todo, el caudal de textos (en el sentido amplio del concepto) que no fueron utilizados por Guevara. Fue el mismo, de quien nos consta su postura racista, frente incluso a sus propios colaboradores, quien determinó y sancionó aquí todo aquello.
Es así que llegamos a este tercer hito en la azarosa genealogía de este texto trascendental. La tercera edición de la segunda parte del texto original de 1913 y la segunda reedición del capítulo de las familias mapuche. Esta vez se trata de un ejercicio que extrema las posibilidades de edición y por tanto de lecturas posibles del texto, al prescindir por completo de toda intermediación del castellano y en consecuencia de la doble columna, para jugársela por una relectura en clave propia y monolingüe del mapuzugun, asumiendo al mismo tiempo una nueva traducción, elaborada esta vez en el denominado grafemario Azümchefe. Entonces, Kiñe mufü trokiñche ñi piel se retraduce en Kuyfike mapuche reñma tañi gütxam. XIX patakantu txipantu, que traducido al castellano sería Historias de antiguas familias mapuche. Siglo XIX.
Tal gesto, asumido ahora por una nueva generación de mapuche, integrantes del Instituto Nacional de la Lengua mapuche Mapuzuguletuaiñ, quienes desde el manejo oral y escrito del mapuzugun, establece un hito para el proceso de revitalización lingüístico de este idioma, demostrando en primer lugar la plena vigencia de su habla, pudiendo así restituir - vía la revisión y eventual enmienda de todas las traducciones originales - todas las posibilidades de registro de los ngütram recolectados por los autores/escritores del gabinete guevariano, acercándose así al testimonio inicial sin intermediaciones de los autores/narradores monolingües.
Más aún, el acto revitalizador que implica tanto esta nueva traducción y transcripción, como la restitución de la polifonía de coautorías mapuche, es incrementado en esta edición por la adición al formato libro físico de un registro en soporte audio de los testimonios hablados, lo cual sin lugar a dudas constituirá un aliciente clave para los actuales procesos de revitalización del mapuzugun que se experimentan en el territorio histórico mapuche; además de ello, esta edición contiene un mapa de lugares y sus correspondientes toponimias, que sitúan dentro del territorio mapuche tradicional a dichas autorías. Se consuma así a favor de la memoria colectiva mapuche contemporánea, la gran paradoja esbozada por Pavez:
“Mientras este trabajo era promovido por un antropólogo [Guevara] convencido de la próxima y completa asimilación del pueblo Mapuche a la nación chilena, los letrados mapuche que trabajaron en él debieron verlo como un espacio donde cobijar la memoria de una época de historia propia, que podría reproducirse por medio de la masificación de la educación formal de la cual ellos mismos eran agentes”.
Se ejecuta esta segunda reedición de Las últimas familias en un momento clave para las actuales urgencias de revitalización cultural en las que en estos momentos está embarcada un buen porcentaje de la población originaria del país, particularmente la población mapuche. Dicho esfuerzo encuentra un lugar destacado en lo que respecta a la revitalización del mapuzugun, en conjunto con otros contenidos socioculturales importantes, como la restitución de la memoria colectiva relacionada con el tiempo histórico que va desde medIados del siglo XIX hasta nuestros días, entre otros. Para el caso, este trabajo de reedición formó parte del Plan de Revitalización Cultural Mapuche de La Araucanía, que producto de un proceso de diálogos con un conjunto de organizaciones y comunidades indígenas, nuestra Subdirección Nacional de Pueblos Originarios viene implementado desde el año 2016 en el marco del despliegue nacional del Programa de Revitalización Cultural Indígena y Afrodescendiente.
Por todo lo anteriormente expuesto es que la obra que aquí presentamos, es sin duda una buena noticia y un aliciente para el proceso de revitalización cultural que transcurre por estos días en los distintos territorios indígenas en el país.
José Ancan Jara, Subdirector Nacional de Pueblos Originarios.
Escanea el código QR a continuación y podrás escuchar la versión audiolibro de esta publicación.